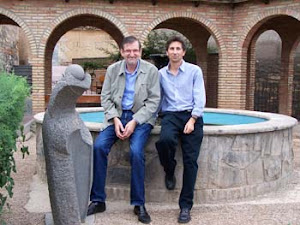Corrida pedestre de Lanaja, años 20 o 30 del siglo XX. Foto Archivo Lourdes Carnicer Ferrer
Por Celedonio García y José Antonio AdellEl encabezamiento de este artículo podía constituir un eslogan, “las carreras de Lanaja”, que englobaría las diversas modalidades pedestres que surgieron en torno a las típicas y antiguas “corridas de pollos” o “carreras pedestres”: carreras de niños, de mayores, de mujeres, de cabezudos o desafíos (contra caballos, tractores, bicicletas o contra mozos).
En el siglo XVI ya se disputaban “corridas de pollos” en Aragón. En el siglo XIX se organizaban durante las diferentes fiestas que se celebraban por toda nuestra Comunidad. En esta época todos los pueblos de Monegros las organizaban en las fiestas de cofradía, de barrio o en las patronales.
Las carreras pedestres del siglo XIX y comienzos del XX
En Lanaja, la típica “corrida de pollos” fue un acto popular y pintoresco, especialmente en las fiestas de San Mateo. El pueblo en masa siempre acudía a presenciarlas a los diferentes escenarios donde se ha disputado la carrera con el paso de los años. Allá por el siglo XIX la carrera, o más bien “corrida”, transcurría por la carretera, desde los olivares de Bastaras hasta el Saso, en la entrada del pueblo. Con el cambio de siglo, del XIX al XX, vemos que muchos lugares abandonan el camino o la carretera y la prueba pasa a disputarse en las eras, dando vueltas en círculo.
El cambio se produce por las quejas del público que solo veía a los corredores llegar a la meta, constituida por la horca de los pollos. En Lanaja serían las eras de Bastaras o la del “Dedudo” los nuevos escenarios. El público observa todo su desarrollo, la carrera gana en espectacularidad porque se introducen las “primas”, a modo de metas volantes” y el típico pollo, ave de corral que se entregaba a los vencedores, se cambia por los premios en metálico. En 1901 la prueba se denomina “carrera de hombres”.
Estos cambios atraerían más público y mejores corredores, tal como se aprecia en las diferentes crónicas de las carreras pedestres que se publican en la prensa. En 1908 la “gran corrida de resistencia” estuvo amenizada por las bandas de Villamayor y Villanueva de Gállego. La crónica publicada en el Diario de Huesca decía lo siguiente:
“La gran corrida de resistencia, a la que asistieron las dos bandas, un público de más de mil personas entre forasteros y de la villa, y en la que se disputaron los premios corredores de Lanaja y de Almuniente, saliendo vencedores dos jóvenes de esta localidad, Santiago Torres y Bartolomé Penella, respectivamente”.
En 1911 el viento deslució el acto, según la crónica del Heraldo de Aragón. Venció Emilio Gimeno de Lanaja: “La pintoresca ‘corrida de pollos’ estuvo algo desanimada por el viento que soplaba, algo más de lo que los jóvenes querían”. Este año no hubo corredores forasteros.
Otros populares corredores najinos de los primeros años del siglo XX, Antonio Sánchez "Pozán" y "Garraseca", dieron paso a nuevos atletas más afamados.
En la segunda década del siglo los corredores locales mantuvieron una gran rivalidad con los de Alcubierre, especialmente con “Cañete”, el más destacado, al que nunca conseguían vencer.
En 1917 hubo corrida pedestre y ciclista; el mismo escenario serviría para ambas carreras. Así lo señalaba la crónica delHeraldo de Aragón: “En la carretera de Alcubierre se celebró una gran corrida pedestre, que presenció el pueblo en masa, y otra gran carrera de ciclistas”.
Los años 20
Uno de estos años, en Lanaja, decidieron terminar con la supremacía del alcubierreño y llamaron a dos corredores zaragozanos del barrio de Montañana, los hermanos Dionisio y Vicente Magen, originarios de Used. Dionisio se había dado a conocer en el “cross country” del Festival deportivo celebrado en Zaragoza durante las fiestas del Pilar de 1919. Venció con superioridad y en 1920 y 1923 finalizó séptimo en el Campeonato de España de Cross; su éxito influyó para que este último año surgiera la Federación Aragonesa de Atletismo.
El día de la carrera de Lanaja, disputada en la era del "Dedudo", “Cañete” pidió 80 vueltas, uno de los Magén pidió 120 y el otro 100. Al final se quedó en 90 vueltas. Cañete se quedó tercero, cuando faltaban 200 metros cayó rendido.
Interesante, igualmente, es la crónica que el Diario de Huescahacía de las fiestas de Lanaja de 1922, con un apartado especial dedicado a “Las carreras”, que se disputaron en dos días:
“El segundo día (de las fiestas), a las cinco de la tarde, tuvo lugar una corrida de pollos, a carrera directa, obteniendo el primer premio un joven de Lalueza. Al día siguiente se celebró una carrera pedestre, que puede decirse sin hipérbole, despertó verdadera expectación.
Había que recorrer ocho kilómetros seiscientos metros, que suponían noventa y cinco vueltas alrededor de una pista elegida de antemano; y para optar a los tres premios de 80, 40 y 20 pesetas, respectivamente, se presentaron seis corredores de pueblos comarcanos y algunos de Zaragoza, que venían precedidos de fama.
La carrera fue emocionante; obteniendo los premios primero y tercero, los hermanos Magén, de Montañana, y el segundo, Cisuelo, de Alcubierre”.
Anuncio publicado en prensa en 1923
Al año siguiente, en 1923, la carrera se anunciaba en la prensa, del mismo modo que en años sucesivos. Se disputaría el día 23 con interesantes premios: 100, 6º y 40 pesetas, respectivamente, para los tres primeros clasificados. Los corredores que desearan inscribirse debían dirigirse a Jesús Villagrasa.
El periódico El Día dedicó una amplia crónica a la carrera con un apartado muy curioso sobre las características de los corredores:
“Durante las fiestas, ha llamado poderosamente la atención del vecindario el festival atlético organizado por los señores Lorda, Villagrasa y Gazol.
Más de cuatro mil personas se congregaron con este motivo, abundando mucho el sexo bello y asistiendo las autoridades locales.
Como principal número del festival, estaba anunciada una carrera de 10 kilómetros en pista (80 vueltas).
En esta prueba se presentaron, por el R. C. D. Español, Doz y García, por la R. S. A. Stadium, Magén y Marín, y particularmente un muchacho de Perdiguera cuyo nombre ignoramos.
Puntualmente se da la salida, siendo el primero en hacerlo Marín, que lo efectúa a todo tren, pero este le dura poco, pasando rápidamente García y Doz, que durante casi toda la prueba han ido a la cabeza.
Dignas de mencionar han sido cuatro escapadas, dos por parte de Doz y García y las otras dos de Magén, pero al ver que no podían despegar, seguía el tren de antes.
En la vuelta 65 Magén, equivocado, creyendo le faltaban menos, se despegó y dio tres vueltas a un tren fantástico, hasta el punto de que el público lo daba por vencedor. Le faltaban 10 vueltas y en éstas le pasaron primero García y luego Doz”.
Vemos la llegada de corredores catalanes, García y Doz, primero y segundo, respectivamente, pertenecientes al RCD Español de Barcelona, y los zaragonanos Magén (seguramente Dionisio), que ese año se había proclamado campeón de Aragón de 5000 m. y José Marín, campeón de Aragón de 400 m y 1.500 m., ambos del RSA Stadíum. El de Perdiguera pudiera ser Antonio Pelet, joven corredor que desde comienzos de los años veinte solían vencer a los forasteros que se presentaban en las carreras de Perdiguera.
De los corredores, el cronista de El Día decía lo siguiente:
“García tiene estilo vasco y su forma es muy parecida a la de Peña, como éste, marcha con la cabeza metida entre los hombros.
Doz es el típico corredor catalán.
Magén gustó mucho y más todavía Marín.
El de Perdiguera, aunque principiante, levanta bien el pie”.
En los años veinte y treinta hubo otros corredores locales que destacaban en las carreras de los pueblos limítrofes, como Amalio Oliver, Hipólito Zamora o los hermanos Amelio y Elías Vived.
Ambiente de las carrera pedestre en la era de Bastaras durante la primera mitad del siglo XX. Foto: Archivo Lourdes Carnicer Ferrer
En 1925 el joven Salillas inscribía su nombre entre los campeones de la carrera de Lanaja. El Diario de Huesca publicaba el relato de lo acontecido:
“El día 23, a las cuatro y media de la tarde, bajo la presidencia del excelentísimo Ayuntamiento y amenizada por la Banda de Aguaron, se celebró una gran corrida pedestre, era la que tomaron parte los famados corredores Carreras, Macipe, Salillas, Sabino, Berdún, Callén, Biver, Gracia y Berbegal, habiendo correspondido el primer premio a Salillas, el segundo a Carreras, el tercero a Macipe, el cuarto a Berdún y el quinto a Sabino, cuya corrida se celebró con el mayor entusiasmo e interés.
A lo largo de la década de los años veinte se mezclaron en las carreras de Lanaja varias generaciones de destacadísimos corredores a nivel nacional.
Fueron populares las carreras ciclistas, pero más aún las pedestres. Los anuncios en prensa de la “Gran carrera pedestre” atrajeron a los mejores corredores a nivel nacional, catalanes y aragoneses, y, entre éstos, también monegrinos.
Otros corredores locales no tan afamados como Juián Salillas, entre los que podemos citar a Amalio Oliver, Hipólito Zamora o los hermanos Amelio y Elías Vived tenían la oportunidad de batirse con auténticas estrellas del pedestrismo nacional.
En 1927 venció el olímpico Dionisio Carreras, de Codo (noveno en la prueba de maratón de la olimpiada de París de 1924), seguido de Bautista Peralta, de Sariñena y de Eugenio Pérez, de Grañén, dos extraordinarios corredores de la tierra. Bautista se clasificaría segundo en la tercera edición de la prestigiosa “Vuelta a Zaragoza” de 1928, por detrás de Dionisio Carreras, ambos con la elástica del Real Zaragoza.
La Voz de Aragón comentada la “carrera pedestre” de Lanaja de 1927, celebrada el día 23 de septiembre a las cinco de la tarde: Ésta resultó interesante por tomar parte en ella corredores de cartel. En pista perfectamente arreglada corrieron 10 kms. 600 m., siendo el primero en llegar a la meta Dionisio Carreras, de Codo; segundo, Bautista Peralta, de Sariñena, y tercero, Eugenio Pérez, de Grañén. El desfile de este festejo resultó brillantísimo, con un contingente de forasteros de ambos sexos”.
En 1928 se repitió la clasificación del segundo y tercer clasificado, Bautista Peralta y Eugenio Pérez, pero el vencedor fu el afamado campeón catalán Salvador Tapias. La Voz de Aragón comentaba el acto celebrado en una era: “Festejo brillantísimo, por el desfile de autoridades, música e infinidad de mujeres, preciosas de verdad. La prueba fue en pista, en un recorrido de 10 kilómetros”. Los premios fueron de 150, 100 y 50 pesetas, respectivamente, para los tres primeros clasificados.
Fotos antiguas publicadas en: “Fotos antiguas de Lanaja y sus gentes”
https://www.facebook.com/groups/132672140799762/
https://www.facebook.com/groups/132672140799762/
(Continuará)
Artículo publicado en el Programa de Fiestas "San Mateo 2018". Lanaja, del 20 al 24 de septiembre.
Volver al íNDICE
*