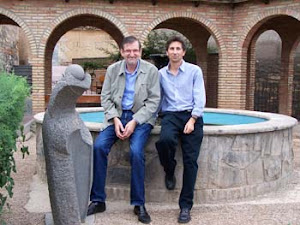Charla sobre "Historias de amor en Aragón" en el "Espacio de IberCarja Castillo de Montearagón", el lunes 11 de febrero de 2008, a las 19 horas.
Charla sobre "Historias de amor en Aragón" en el "Espacio de IberCarja Castillo de Montearagón", el lunes 11 de febrero de 2008, a las 19 horas.domingo, 10 de febrero de 2008
Huesca se convierte en la ciudad de los amantes
 Charla sobre "Historias de amor en Aragón" en el "Espacio de IberCarja Castillo de Montearagón", el lunes 11 de febrero de 2008, a las 19 horas.
Charla sobre "Historias de amor en Aragón" en el "Espacio de IberCarja Castillo de Montearagón", el lunes 11 de febrero de 2008, a las 19 horas.¡Al higuí!
 Dibujo de Moratha publicado en el libro Juegos de la Comunidad de Daroca
Dibujo de Moratha publicado en el libro Juegos de la Comunidad de DarocaDEPORTES Y JUEGOS TRADICIONALES
Por José Antonio ADELL CASTÁN y Celedonio GARCÍA RODRÍGUEZ
Julio Casares, en su Diccionario ideológico de la lengua española, define la expresión "¡Al higuí!" como "diversión propia de carnaval que consiste en ofrecer a los muchachos para que lo cojan con la boca, un higo que se tiene en constante movimiento, pendiente del extremo de una caña".
El juego de Al higuí es antiquísimo. Rodrigo Caro, en el siglo XVII, recogía en sus Días geniales o lúdicos (diálogo VI, III) unos versos traducidos del griego Aristófanes, hablando de un viejo marrullero:
Todo el día en su casa está sentado
...................................
la boca abierta, el cuello levantado,
para tragarse al triste pasajero,
como cuando el muchacho está aguardando
el higo, que del hilo está colgando.
José Mª Iribarren (1) lo califica de entretenimiento de máscaras, típico del Carnaval, citando un texto de Rodríguez Marín, publicado en el siglo XIX: "Del extremo de una caña pende una cuerdecilla, de la que cuelga, atado, un higo; el que tiene la caña da golpecillos con ella, haciendo saltar la codiciada fruta y desesperando a un enjambre de chiquillos que porfían por cogerla con la boca".
Pampa la figa
En Albelda, como en otros lugares de La Litera, este juego típico de Carnestolendas se denominaba Pampa la figa. En esta villa, un individuo serio, con la cara blanqueada de harina y vistiendo una blusa, iba montado en un burro con dos orinales de estribos; llevaba una caña larga de la que colgaba higos para que los niños los cogieran con la boca; pero si éstos intentaban atraparlos con la mano les repartía garrotadas.
En Monzón también se conocía este juego con el mismo nombre. Manuel Ro ejerció como "primer animador infantil de la ciudad" en los años anteriores a la guerra, encargándose de realizar este entretenimiento, que consistía en colgar un higo o un caramelo del extremo de una cuerda atada a una caña, para que los críos intentaran hacerse con él con la boca, sin ayuda de las manos. Quien no respetaba esta norma, era golpeado con una varita en los dedos (2).
Ramón Violant i Simorra, en su extraordinario trabajo etnológico titulado El Pirineo español (3), también cita esta diversión de carnaval, denominada la figueta en la localidad de Rialp. En esta población, el primer día de carnaval, por la mañana, los mozos nombraban un alcalde de Carnistoltes, que cuidaba del orden de la fiesta y de animarla. El domingo, por la tarde, disfrazado de vieja hilandera, hacía una colecta por las casas, fingiendo pedir limosna y trabajo para hilar. El lunes, por la mañana, divertía a los pequeños haciéndoles coger la figueta, higo prendido en una caña de pescar, a lo que se llamaba hacer la figueta, paso popular en todo el Pallars.
El tío del higuí
 "¡Al higuí!", diversión de Carnaval (Dibujo: Óscar Sanfélix)
"¡Al higuí!", diversión de Carnaval (Dibujo: Óscar Sanfélix) En una crónica de 1892 se nos muestra el aspecto de nuestro personaje portando el codiciado fruto: "El del higuí hace sus aprestos indispensables. Para la cabeza una chistera valvular, para el cuerpo una estera mil veces pisada, para el rostro un carbón o un corcho quemado; para los gastos de representación, media docena de higos, blancos de harina al ser comprados, y negros y pringados después por los labios juguetones y las manos atrevidas de los muchachos" (5).
En los primeros años de este siglo el higuí seguía siendo un elemento imprescindible de las fiestas del Carnaval zaragozano. Su presencia era notada por las calles más concurridas y por el paseo de la Independencia, junto con comparsas de gusto variado, máscaras caprichosas, mascarones y los típicos osos, que bailaban donde conseguían reunir varias docenas de chicos del arroyo (6).
En la postrimería de la segunda década de este siglo, los cronistas lamentaban la desaparición del típico "tío del higuí": "Lástima que siendo «la destrozona» nuestra máscara representativa, haya desaparecido de nuestra ciudad el clásico y popular «tío del higuí». Docenas de chiquillos solíanse apiñar en torno de aquel hombre que provisto de dos cañas al extremo de una de las cuales pendía un higo, hacía las delicias de la gente menuda.
¡Al higuí! ¡Al higuí!
Con la mano, no;
con la boca, sí.
Era una figura simpática, porque debajo de aquellas ropas en lamentable estado, adivinábamos un pobre hombre que apuñalaba las penas de un modo infantil y altruista.
¿Por qué ha desaparecido de nuestras calles el castizo «tío del higuí»?
¡Cielos! ¿Será acaso porque los higos se cotizan al precio del jamón dulce?..." (7).
Fernando Soteras (Mefisto) se preguntaba en una copla de 1915:
- ¿Dónde está?
a nuestro castizo «tío del higuí».
¿Dónde está aquél tío tan tradicional
y por qué no alegra nuestro Carnaval?
Sólo veo apaches en jovial montón,
vestidos de tela negra y bermellón.
Venga lo castizo y lo que es de aquí;
vuelva nuestro alegre «tío del higuí»."
En la ciudad de Daroca, a principios de siglo, tampoco podía faltar el higuí, principal regocijo de los pequeños, durante los tres días de Carnaval. También solían abundar, por las calles, comparsas bien organizadas y máscaras caprichosas (8).
En Báguena (Teruel), según nos contaba Mª Gloria Gil, durante el Carnaval el portador del higo recitaba:
Al higuico,
al higuico,
que está madurico.
En Alcañiz, según información facilitada por José Alejos "El Pepinero" a Luís Miguel Bajén y Mario Gros, nuestro personaje se conocía como "el de la higueta", y del mismo modo que en otros lugares, llevaba dos cañas, una de la que colgaba un higo y la otra para golpear al que intentara agarrarlo con la mano.
José Vicente Moya recogió una variante del "higuí" en Villafranca del Campo (Teruel); también se celebraba en carnavales. Los higos se colocaban dentro de un balde lleno de agua y los niños debían cogerlos con la boca. Un hombre, situado al lado del balde, golpeaba con un palo a los que utilizaban las manos para coger los higos.
En otros lugares de España
Este rito carnavalesco está extendido por toda España, aunque son pocos los lugares que conservan esta vieja tradición. En La Granja de San Ildefonso (Segovia), un hombre lleva un chorizo colgado de un palo con una cuerda. Los muchachos tienen que ser capaces de morderlo para poder llevárselo y comerlo. Cuando lo intentan, el hombre del palo trata de impedir que lo logren, para alargar el rito, y les dice:
Aliquí, aliquí
con la mano no,
con la boca sí (9).
En otras poblaciones de Castilla, y especialmente en Madrid, según recoge la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana, de Espasa Calpe, publicada en 1925, el portador del "higuí" cantaba la misma cancioncilla que en Zaragoza. El "higuí", según se dice: "Alude a la costumbre de los mascarones del Carnaval de Madrid, que traen un higo pendiente de un cordel, atado a una caña, que agitan excitando a comerlo con la boca, sin tocarlo con las manos".
En el medio rural de Castilla y León era igualmente típico. El enmascarado balanceaba una caña de la que colgaba un higo o un caramelo. En Almazán (Soria) se celebra en la festividad de San Pascual Bailón; el portador del palo del que pende un caramelo canta la siguiente canción:
¡Alilí! ¡Alilí!
Con la mano, no;
con la boca, sí.
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
- José Mª IRIBARREN: El porqué de los dichos. Gobierno de Navarra, VII edición, 1993, pp. 80 y 81.
- Según apuntes de Carlos Buera: "Personajes de Monzón", en O Salmón (Fancine alternativo y cultural).l Lumero 5, Monzón, Estiu 94.
- Ramón VIOLANT I SIMORRA: El Pirineo español. Alta Fulla, Barcelona, 1989, p. 573.
- Según una narración o cuento titulado "El ribacero", en Heraldo de Aragón, 28 de febrero de 1922.
- R.: "En pleno Carnaval", en La Derecha, 24 de febrero de 1892.
- Comentarios del carnaval zaragozano recogidos por Sal-tón, en Heraldo de Aragón, 11 de febrero de 1902.
- "Fiestas de Carnaval", en Heraldo de Aragón, 3 de marzo de 1919.
- M.A., en Heraldo de Aragón, 14 de febrero de 1902.
- José Luís PUERTO: Ritos festivos. Centro de Cultura Tradicional, Diputación de Salamanca, Salamanca, 1990, p. 32.
sábado, 9 de febrero de 2008
Homenaje a Joaquín Costa en Graus
 El alcalde, Ramón Miranda, dirigiéndose a los asistentes (Foto: Elena Fortuño)
El alcalde, Ramón Miranda, dirigiéndose a los asistentes (Foto: Elena Fortuño). Elena Fotuño
. GRAUS.- La ofrenda floral en el monumento que se realiza anualmente marcó, sin duda, el momento más solemne de una celebración en la que el director general de Cultura del Gobierno de Aragón y alcalde de Graus, Ramón Miranda, reivindicó la figura de Costa y los regeneracionistas y abogó por afrontar este siglo XXI con “visiones de modernidad y de futuro”.
.
Sobre el pensador, Miranda dijo que “el hecho de que 97 años después de su muerte se rememore su figura ya resulta descriptivo de su calidad. Pero -añadió- todavía lo es más que muchos elementos que fueron objeto de reflexión y de debate por parte de Joaquín Costa sigan siendo estando hoy de actualidad”. En este sentido, el alcalde de Graus aludió al debate sobre el medio ambiente, hoy “de rabiosa actualidad”, dijo, pero que ya tuvieron Costa y los regeneracionistas. “Con visión de futuro, ya lo percibían, veían la necesidad de repoblar bosques y de que se respetase el medio ambiente en los años en los que empezaba a cuajar la revolución industrial”.
.

. Respecto al debate medioambiental, Miranda aseguró que “seríamos unos necios si no trabajáramos para legar un mundo habitable a las generaciones venideras”. El director general de cultural apuntó que la concienciación medioambiental se acentúa al ser este año el de la Exposición Internacional de Zaragoza, que se sitúa en fechas próximas a los centenarios de la muerte de personajes como los Hermanos Argensola o el propio Costa, “fundamentales en nuestra identidad como territorio”. De ellos destacó también la “visión universal que nos permite a los aragoneses -apuntó- integrarnos en visiones más amplias como España o Europa”. .
 El desfile de flores ante Costa fue como siempre muy solemne (Foto: Elena Fortuño)
El desfile de flores ante Costa fue como siempre muy solemne (Foto: Elena Fortuño)
.representación del Gobierno de Aragón; el diputado provincial y concejal de Graus, Francisco Javier Betorz y la diputada provincial y concejal de Cultura de Monzón, Elisa Sanjuán, en representación de la Diputación Provincial de Huesca; el presidente de la Comarca de la Ribagorza, José Franch, y el consejero de la Comarca y el vicepresidente de la Comarca y concejal de Graus, José Antonio Lagüens, en nombre la Comarca de la Ribagorza; el director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Fernando Alvira, y la concejala de Cultura y teniente de de Graus, María Victoria Celaya, en representación del IEAA y de la Fundación Joaquín Costa; la concejal
.
 de Cultura del Ayuntamiento de Monzón y diputada provincial, Elisa Sanjuán, y el edil montisonense Abelardo Sanchís, en nombre del Consistorio e Monzón; el gerente de la Sociedad Cooperativa Agrícola ‘Joaquín Costa’ de Binéfar, Ángel Gibanel y el miembro del Consejo rector de la Sociedad, Manuel Torquet; el presidente de la Cámara Agraria Provincial de Huesca, Valero Casasnovas y el secretario, Luis de Pablo, en nombre de dicha cámara; Joaquín Gairín, primer teniente de alcalde de Graus y Julio Español, edil grausino, en nombre de la Comunidad General de Riegos, y, por último, en nombre del Ayuntamiento de Graus, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón y Ramón Miranda, y el subdelegado del Gobierno de Guipúzcoa, Francisco Jordán de Urries.
de Cultura del Ayuntamiento de Monzón y diputada provincial, Elisa Sanjuán, y el edil montisonense Abelardo Sanchís, en nombre del Consistorio e Monzón; el gerente de la Sociedad Cooperativa Agrícola ‘Joaquín Costa’ de Binéfar, Ángel Gibanel y el miembro del Consejo rector de la Sociedad, Manuel Torquet; el presidente de la Cámara Agraria Provincial de Huesca, Valero Casasnovas y el secretario, Luis de Pablo, en nombre de dicha cámara; Joaquín Gairín, primer teniente de alcalde de Graus y Julio Español, edil grausino, en nombre de la Comunidad General de Riegos, y, por último, en nombre del Ayuntamiento de Graus, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón y Ramón Miranda, y el subdelegado del Gobierno de Guipúzcoa, Francisco Jordán de Urries. 
.
En una primera mitad, la imagen y la música se expresaron por sí solas en un pormenorizado repaso al patrimonio hidráulico aragonés de alrededor de un cuarto de hora. Con música en directo de piano y sintetizador, la enorme pantalla de Espacio Pirineos mostró fuentes, abrevaderos, lavaderos, pozos, aljibes, balsas, pozos de nieve, salinas, azudes, presas, minas, molinos, norias, puentes, canales, termas y baños. Una vez contextualizado el ambicioso tema del agua, el espectáculo se adentró en una segunda mitad en la que Adell y García analizaron de forma detallada distintos aspectos, siempre apoyados con imágenes y música para crear una atmósfera más amena.
 La música del agua sonó dutante el espectáculo. (Foto: Elena Fortuño).
La música del agua sonó dutante el espectáculo. (Foto: Elena Fortuño).Textos y fotografías de Elena FORTUÑO
sábado, 2 de febrero de 2008
Graus, la villa del agua, homenajea a Costa
 La villa de Graus rinde anualmente homenaje al insigne jurisconsulto y escritor oscense Joaquín Costa, en el aniversasio de su muerte (8 de febrero de 1911).
La villa de Graus rinde anualmente homenaje al insigne jurisconsulto y escritor oscense Joaquín Costa, en el aniversasio de su muerte (8 de febrero de 1911).Coincidiendo con esta fecha, Adell y García, junto con los hermanos Lleida, mostrarán en su espectáculo la lucha tenaz que los aragoneses siempre han mantenido por conseguir el agua para beber y redimir los sedientos eriales. El agua, tan deseada, llegaba del cielo o se imploraba con rogativas, hasta formar una red hídrica y otras masas de agua. Muchos oficios relacionados con el agua han desaparecido, pero permanece un rico patrimonio hidráulico.
Los hermanos Lleida Lanau pondrán sonoridad acuática a la belleza de las imágenes relacionadas con el agua en Aragón. José Antonio Adell y Celedonio García nos mostrarán la importancia del agua, hablarán de fuentes con leyenda, contarán historias y reflejarán en sentir popular con coplas, dichos y adagios.
viernes, 25 de enero de 2008
El fenómeno deportivo en Aragón. Del juego tradicional al deporte moderno

Autores: José Antonio Adell Castán
Celedonio García RodríguezDiputación General de Aragón
Zaragoza, 1999. 292 pp.
En la década de los años ochenta, practicantes en plena actividad de la especialidad de fondo en Atletismo y aficionados a las carreras pedestres festivas de nuestros pueblos, los vulgarmente denominados “pollos”, comenzamos a investigar sobre estas típicas pruebas autóctonas.
Desde entonces hemos continuado con un estudio más amplio, abarcando los juegos tradicionales, los inicios del deporte en Aragón, la fiesta..., aspectos, todos ellos, inter-relacionados entre sí y con nuestra dedicación profesional en el ámbito de la docencia de la Educación Física.
Conjuntamente hemos escrito numerosos artículos sobre estos temas y hemos publicado varios libros dedicados a las fiestas y tradiciones del Alto Aragón. También, por separado, hemos mantenido la labor investigadora con la realización de la Tesis Doctoral en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (José Antonio Adell) y con la publicación de la Historia del Atletismo Aragonés (Celedonio García), por citar los trabajos más representativos.
Este libro que prologamos es el resultado de todo lo anterior, si bien tomando como sólida base de apoyo la mencionada Tesis Doctoral, que fue dirigida por Francisco Lagardera y José Antonio Salas.
El conocer aspectos y hechos concretos de los juegos tradicionales (clases de juegos, lugares donde se practicaban, jugadores...) y del deporte moderno (momento de su aparición, circunstancias, inductores, clase social de sus practicantes...) nos ha permitido llegar a interpretar, relacionar y obtener conclusiones que vamos exponiendo a lo largo del trabajo.
La etapa que abarcamos, aproximadamente entre 1880 y 1925, es un periodo clave para el deporte aragonés. En la fecha de inicio de este período todavía permanecen en los juegos las formas tradicionales propias de una sociedad rural. Es también el momento en el que empiezan a surgir las prácticas deportivas y sistemas organizativos llegados del exterior e implantados por las clases burguesas y aristocráticas.
En 1882 el célebre “Chistavín” vencía al italiano Bargossi, considerado el mejor andarín del mundo, acontecimiento, éste, de trascendencia nacional. Los diferentes artilugios velocipédicos comenzaban, asimismo en aquella época, a surcar los caminos y las paupérrimas carreteras aragonesas. Se organizaron las primeras carreras de caballos. Se constituía la Sociedad de Tiro Nacional. Se profesionalizaba el juego de pelota con la creación de nuevos frontones en las grandes poblaciones...
Durante el primer cuarto de siglo, con la aparición de las sociedades deportivas, fueron organizándose diferentes deportes, culminando, tras algunos sonoros éxitos deportivos, con la constitución de varias federaciones deportivas regionales que, a su vez, se adscribían a las respectivas federaciones nacionales.
En los últimos años han surgido algunas publicaciones que comienzan a profundizar en el elenco deportivo aragonés. A Luis Gracia Vicién, el popular “Verbi” del baloncesto oscense, se le considera con todo merecimiento el padre de los juegos tradicionales aragoneses. Mariano Larraz, Mariano Coronas, Vicente Palacios, Mª Carmen Mairal, Fernando Maestro, Alfredo Larraz y otros, han continuado la labor iniciada por Gracia Vicién.
En el deporte moderno el fútbol ha concentrado el mayor número de trabajos, publicados, entre otros, por Ángel Castellot, Antonio Molinos, Javier Lafuente, Pedro Luis Ferrer y Ángel Aznar. Estos dos últimos autores continúan con la labor investigadora y divulgativa del fútbol.
Luis Gracia nos dio a conocer la historia del baloncesto oscense; Ricardo Martí y Ernesto Bribián indagan en el atletismo; Pablo Valdés se centra en el automovilismo, y Francisco Lagardera ha publicado artículos sobre ciclismo. Conocemos, igualmente, la dedicación que Carlos Tárdez está prestando al ciclismo, cuya obra deseamos que pronto pueda ver la luz. Seguro que todavía hay otros investigadores, que se nos escapan, ocupándose de poner raíces y dar vida a las diferentes especialidades del deporte aragonés.
Esperamos, en fin, cubrir un hueco importante hasta ahora en la investigación sobre los inicios de nuestros juegos y deportes y esperamos que sigan surgiendo nuevos trabajos que profundicen sobre la rica historia de esta parcela de lo que podríamos denominar “patrimonio lúdico aragonés”.
Guía turística del Altoaragón

José Antonio Adell
Santiago Agón
Juan Cruz Barranco
Celedonio GarcíaEditorial Pirineo
Huesca, 2003
Guía turística con más de 50 planos, más de 500 lugares de interés, más de 1000 fotografías y un sinfín de datos que describen el variado y sugerente Altoaragón. De los desiertos a las nieves perpetuas, de los monumentos megalíticos a la arquitectura contemporánea, de las fiestas tradicionales a las nuevas ofertas de ocio, de la ciudad a la más aislada aldea... Todo ello desarrollado por un contenido ameno y actualizado, distribuido en comarcas y secuenciado para facilitar la información. Y lo que es más importante, realizado con la experiencia y el corazón por personas amantes de su tierra e ilusionados por darla a conocer, en consonancia con la hospitalidad y amabilidad de sus gentes. Contiene información turística de cada comarca, historia, gastronomía, tradiciones, arte, excursiones, sitios de interés o festividades y eventos culturales.
martes, 22 de enero de 2008
El descanso y el cuadrado
 Dibujo de Moratha publicado en el libro Juegos de la Comunidad de Daroca
Dibujo de Moratha publicado en el libro Juegos de la Comunidad de Daroca Por José Antonio ADELL CASTÁN y Celedonio GARCÍA RODRÍGUEZ
 La misma figura que en otro artículo recogíamos con el nombre de «El avión» la podemos encontrar con un amplio repertorio de nombres. En una recopilación realizada por el C.E.P. de Calatayud (1), al «Avión» también lo denominan «El tejo», «Pepino», «El cuadrín» y «El teje».
La misma figura que en otro artículo recogíamos con el nombre de «El avión» la podemos encontrar con un amplio repertorio de nombres. En una recopilación realizada por el C.E.P. de Calatayud (1), al «Avión» también lo denominan «El tejo», «Pepino», «El cuadrín» y «El teje».Entre los diferentes nombres se pueden encontrar algunas pequeñas variantes; así, en «El teje», después de dar las ocho vueltas correspondientes, se coge la piedra y se coloca sobre la mano para dar otras diez vueltas a la "pata coja". Si se realiza correctamente, sin que se caiga la piedra y sin pisar ninguna raya, el jugador tira el "tejo" de espaldas para obtener una "casa". El siguiente en el turno deberá pedir permiso para poder pasar y, si la respuesta es negativa, se debe saltar el cuadro sin pisarlo; además, sólo se puede tirar la piedra tres veces.
El descanso, las calderas o los cuadros
En otra reciente publicación de Fernando Maestro (2), la citada figura toma otro nombre habitual en Aragón, el «Descanso»; también aporta otro dibujo similar, pero con diferente disposición de algunos cuadros. El desarrollo del juego es el mismo que citábamos en «El avión», aunque prescinde de los recorridos adicionales después de lanzar el "tejo" a las ocho casillas.
Con el mismo número de cuadros y la misma disposición, aunque a veces se puede alterar la colocación de algunos, en el Bajo Aragón se denomina «El marro», en Zaragoza «Descansillo» y en Ateca «Biglas».
 Las "calderas" de Used (Zaragoza)
Las "calderas" de Used (Zaragoza).
En la comarca de Daroca, también según una reciente recopilación de juegos, todavía inédita (3), la misma figura recibe diferentes nombres: «Las calderas», «El peto», «Los cuadros» «Calderón», «El cuadrado» «El tejo», «Descanso», etcétera. Algunos modelos presentan pequeñas variantes en la disposición de los cuadros. Normalmente se recorren los ocho cuadros a la "pata coja", como ya hemos señalado, cogiendo con la mano la piedra o el "tejo" en el recorrido de vuelta y cada vez en la casilla correspondiente. En las casillas paralelas (4-5 y 7-8) se pueden apoyar los dos pies, uno en cada casilla, para descansar.

La misma figura recibe diferentes denominaciones: Los "cuadros", en Daroca; el "Tejo" en Val de San Martín, o las "calderas" en Villarreal de Huerva.
.
En Cubel y en el barrio El Val de Daroca, conocido vulgarmente como "de los funcionarios", el juego se conoce con el nombre de «Avión». En El Val, después de recorrer todas las casillas, se pasa con los ojos cerrados preguntando: "¿chorizo o mortadela?" Si el jugador pisa alguna raya, los demás le responden: "¡mortadela!", pasando el turno a otro. Al terminar el "chorizo", se tira la piedra a una casilla, que queda en propiedad; luego, si otro jugador quiere pisar esa casilla debe ceder su turno. .


El "peto" o los "cuadros" se juega en Báguena (Teruel)
.
Otras variantes de la figura, que comparten la primera fase del juego recorriendo todas las casillas a la "pata coja", tras echar el "tejo" en cada una de ellas, y que reproducimos, son: «El peto» o «Los cuadros», en Báguena, y «Los cuadros», en Daroca y Gallocanta; «El tejo», en Val de San Martín; «Las calderas», en Villarreal de Huerva; «Tejete», en Fuendejalón, o «Calderón», en Cubel, entre otros.
El trueque y el calderón
En la provincia de Soria también encontramos figuras idénticas al «Avión» inicial o al «Descanso», pero que reciben otros nombres: «El calde» o «El limbo», en Almazán; «El trueque», en Centenero de Andaluz; «El tango», en Cobertelada; «El tejo», «Aeroplano», etcétera.
 .
. En Almazán la piedra que se tira a las casillas recibe el nombre de "tirona". Una variante en la forma de jugar con las anteriores consiste en que todos los jugadores hacen una ronda lanzando la "tirona" a una casilla, comenzando por la primera. El que falla en una ronda, a la siguiente debe seguir lanzando a la misma casilla hasta realizar el recorrido correctamente. Se juega así sucesivamente hasta que un jugador lanza la "tirona" en todas las casillas.
La variante de «El limbo» estriba en que después de pasar las ocho casillas, el jugador debe tirar la piedra fuera de la figura, pero delante de las casillas 7-8; salta todas como anteriormente y, a "paticoja", desde una de las citadas casillas, tiene que coger la piedra. Desde ese punto, vuelve a tirar la piedra a la línea de salida, para recogerla desde la casilla número 1 y salir. A continuación se elige "casa" y gana el que más acumula.
La bailarina
Similar al «Avión» o a «La muñeca» de Sigüenza, citadas en el artículo anterior, es «La bailarina» recogida por Tomás Blanco (4) en El Pedroso de la Armuña (Salamanca).
Esta "bailarina" presenta pocas diferencias con «La muñeca» o «Mona» de Madrid.
Miguel Tirado (5) denomina «Trueque» al citado «Avión» de Sigüenza, pero aporta algunas variantes. Si el "tejo" se queda en una raya, los jugadores dicen: "¡chorizo!", volviendo a tirar, aunque si en esta segunda oportunidad reincide, pierde su turno. Lo mismo sucede si se pierde el equilibrio, aunque en esta ocasión exclaman: "¡morcilla!". Si el jugador pasa todos los números, lanza el "tejo", de espaldas, desde el "sombrero" (parte negra superior de la figura) y si cae en una casilla, sin tocar raya, obtiene un "líder".
En Menasalbas (Toledo) (6) también se denominan, genéricamente, "trueques" a todas las figuras de cuadros en las que se lanzan tejos. Un «Trueque» de esa localidad presenta pequeñas modificaciones con las figuras anteriores. En la forma se diferencia por las "orejas" que resaltan a ambos lados de los cuadros 2 y 3, con objeto de lanzar, a veces, la piedra o "china" a las casillas 7 y 8. El juego consta de dos fases; en la primera se recorren los cuadros a "paticoja", como hemos visto habitualmente, y en la segunda la "china" se tira desde la parte contraria, comenzando la vuelta por las casillas 7-8.
El cuadrado
 El "Cuadrado" se juega en Embún (Huesca).
El "Cuadrado" se juega en Embún (Huesca)..
Se juega en Embún (7), utilizando una figura de diez casillas con tres cuadros paralelos (7-9-8). Las variantes que encontramos se concentran en los tres cuadros paralelos. Después de las casillas 4, 5 y 6, que se saltan a la "pata coja", se apoya el pie derecho en la 8 y el izquierdo en la 7; a continuación, con ambos pies se pisa la casilla 9 (algunos cruzan los pies). De allí, también con los dos pies juntos, se pasa a la 10 y se sale del cuadro. Desde detrás de la casilla 10 se vuelve a hacer el mismo recorrido en sentido inverso hasta llegar a la casilla que contiene la piedra, se coge con la mano y se sale.
Cuando algún jugador recorre la figura tantas veces como el número de casillas, la primera casilla ya sólo la pueden pisar los que van terminando.
Tomás Blanco nos aporta otro dibujo con el que juegan en Vega de Tirados (Salamanca), que contiene las mismas características que el anterior: "Al llegar a los números cinco y nueve se apoyan ambos pies. Después se abren las piernas y se salta pisando con cada pie en cuatro y seis, u ocho y diez. Seguidamente, se da la vuelta para realizar el trayecto en sentido inverso" (8).
Todavía podemos citar otras variantes, que básicamente se diferencian en el nombre y en el número de las casillas que contienen la figura. Generalmente, el juego se simplifica al máximo; es decir, el único objetivo del juego consiste en recorrer la figura tantas veces como casillas contenga.
En Torrecilla del Rebollar (Teruel) se denomina «Teje»; se diferencia por no estar señaladas las líneas laterales que corresponderían a los cuadros y porque las casillas paralelas 4-5 y 7-8, que sirven de descanso, son del doble de tamaño que las demás (9).
En Villanueva de Gállego (10) la figura contiene seis casillas en forma de cruz y se denomina «Escarramate» (de "escarramar", acción de separar las piernas, o "escarramanchones", ponerse a horcajadas). Con la misma forma, en Sigüenza (Guadalajara) recibe el nombre de «El perol». En Zaragoza «Descanso». En Lechago «Los calderos» (11).
En Mallén (12) se conoce con el nombre de «Escarramada». En Auñón (Guadalajara) consta de cinco casillas, también en forma de cruz, y se denomina «La teja».
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
- Juegos de ayer... para hoy. Centro de Profesores de Calatayud. Zaragoza, 1989, pp. 123 y 124.
- MAESTRO, Fernando: Del tajo a la replaceta. Juegos y divertimentos del Aragón rural. Ediciones 94, Zaragoza, 1996, pp. 60 y 61.
- Juegos de la Comunidad de Daroca. Centro de Estudios Darocenses, Zaragoza, 1997.
- BLANCO GARCÍA, Tomás: Para jugar como jugábamos. Colección de juegos y entretenimientos de la tradición popular. Centro de Cultura Tradicional, Salamanca, 1995, pp. 92 y 93.
- TIRADO, Miguel: Juegos para niños. Perea ediciones, Madrid, 1987, pp. 29 y 30.
- Información facilitada por Virginia Escobar.
- Información facilitada por Jéssica González y Mª Soledad Giménez.
- Opus citat., p. 88.
- Información facilitada por Carmen Beltrán.
- Información facilitada por Alfredo Encuentra.
- MARTÍN SORIANO, A. y otros: "Juegos y juguetes infantiles de Lechago", en Xiloca, nº 7, julio de 1991, Centro de Estudios del Jiloca, Calamocha, p. 258.
- Según José Antonio Casajús.
*
martes, 15 de enero de 2008
La aceitera
Por José Antonio ADELL CASTÁN y Celedonio GARCÍA RODRÍGUEZ
En la sociedad actual, en la que los juegos de ordenador y el fútbol se imponen en las diversiones de la infancia, todavía sorprende observar que las niñas, especialmente, son transmisoras de muchos juegos que alegraron la niñez de nuestros abuelos. Con fascinación y envidia las hemos contemplado coordinando movimientos de manos al unísono con variados cánticos, algunos absurdos y con tonos surrealistas; ágiles saltos con gomas y combas, y melódicas canciones de corro y pasillo.
Una gran diversidad de juegos comparte la musicalidad de sus cantos con el ejercicio físico. Todos ellos se han considerado propios de la infancia, quizá debido a un sistema educativo o social que inhibe las formas expresivas de los jóvenes. Los juegos han evolucionado de formas muy sorprendentes; algunos que en épocas pasadas fueron practicados por reyes y por adultos, posteriormente han pasado a considerarse de niños.
Los juegos con cánticos suelen ser muy populares y de amplia difusión. Un ejemplo podría considerarse el que nos ocupa: "La aceitera"; su divulgación es la causa de que un mismo juego se practique de formas dispares en cada lugar. Lejos de desvirtuar al juego, las variantes lo enriquecen, y le aportan ese carácter autóctono que inicialmente carece, aunque el manido término se maneje con tanta ligereza.
Juego de intuición
En una recopilación de juegos de Fernando Maestro, define el de "La aceitera" como un "juego que desarrolla la percepción auditiva y la intuición" (1).
Según la descripción del juego de Maestro, el que "la paga" se agacha apoyando la cabeza sobre las rodillas de la "madre", que permanece sentada en una silla. El resto de jugadores, desde una línea, cantan los siguientes versos:
"A la aceitera
a la vinajera
a pegar sin reír,
a pegar sin hablar,
a dar cuatro pellizquicos
y a echar a volar".
Concluido el cántico, un jugador cualquiera se acerca al que "la paga" y le da un pellizco en el culo, una palmada o una patada, volviendo rápidamente a la línea. A continuación, la "madre" deja libre al jugador que "la paga" diciendo:
"Que va, que va
la madre a buscar.
Si no me encuentras
algún hijico,
orejoncicos llevarás".
El que "la paga" se acerca a los jugadores e intenta adivinar quién le ha pegado. Si acierta, se cambian los papeles.
Velocidad de reacción
En el Campo de Romanos, subcomarca de la Comunidad de Daroca (2), y en otros lugares de esta comarca, se canta "La aceitera" con algunas variantes. El juego, básicamente, es el mismo, pero predominando la acción física sobre la capacidad intuitiva. Una "madre" o juez vigila para que se apliquen correctamente las reglas. El que "la paga", elegido por sorteo, se agacha y los demás le pegan y pellizcan cantando:
"A la aceitera,
la vinajera;
el perro mandús
se cagó en el almú.
Pegar sin reír (pegan y no se ríen).
Pegar sin hablar (pegan y no hablan).
Un pellizco en el culo (pellizcan en el trasero)
y marchar al conejar (se esconden).
¡Que va el gavilán!
¡Que va el gavilán!
Si no me trae caza
lo pienso pelar.
¡que va!, ¡que va!,
¡que va!, ¡ya!"
Al mismo tiempo que cantan, deben proceder siguiendo las indicaciones de los versos: "pegar sin reír", "pegar sin hablar", "un pellizco en el culo", "y marchar al conejar" (no reír, no hablar, pellizcar y esconderse, respectivamente).
Al final, salen todos corriendo y al que "pilla" (coge) el que "la paga", ocupa su lugar. También "la paga" el que se ríe, habla y no pellizca o pega, cuando se pronuncian los versos correspondientes de la canción.
Aceitera vinagrera
José Fraguas recopiló el siglo pasado diversos juegos con las mismas características, entre ellos el de "Aceitera, vinagrera", procediéndose del mismo modo que en el anterior, mientras cantan y después:
"Aceitera,
Vinagrera,
Ras con ras,
Amagar y no dar.
Dar sin duelo,
Que se ha muerto mi abuelo.
Dar sin reír,
Que se ha muerto el tío Gil.
Dar sin hablar,
Que se ha muerto el tío Blas.
Tirar un pellizquito en el c...
Y echar a volar" (3).
 Luís Gracia Vicién también recogió varios juegos similares, uno de ellos, "Aseitera binagrera", que juegan los niños de Cretas (Teruel), es prácticamente idéntico a los anteriores. Este juego de "pegar y escapar", Gracia Vicién (4) lo describía así:
Luís Gracia Vicién también recogió varios juegos similares, uno de ellos, "Aseitera binagrera", que juegan los niños de Cretas (Teruel), es prácticamente idéntico a los anteriores. Este juego de "pegar y escapar", Gracia Vicién (4) lo describía así:"El que hace de «madre» tiene al niño que «posa», arrodillado a sus pies con la cabeza entre sus rodillas, mientras los otros «sagals» cantan:
«Aseitera, binagrera,
tres corrals, binagrals,
pegar sin reír,
pegar sin hablar,
pegar tres pesiguitos al culo
y después apreta a marchar».
Mientras recitaban esta formulilla el niño que «reía o hablaba mientras pegaba palmaditas» pasaba a ocupar el puesto del que «posaba», y antes de escapar para esconderse, los niños daban al que estaba «parándola» tres pellizcos en el culo".
Gracia Vicién recopiló otras variantes del Alto Aragón, con diferente denominación del juego: "Al mango la jada". Similares cánticos al que reproducimos de la capital, se entonaban en la Ribagorza, Monzón, Alquézar, Santa Engracia, Embún, Javierregay, Puente la Reina...
que viene cansada de trabajar,
pegar sin reír,
pegar sin hablar.
Conejitos a escapar,
que la liebre va a correr,
que si va, que si no va,
algún tonto cazará".
También daba a conocer el juego que llaman "A la palma tú" en el Valle de Gistaín, según la información facilitada por Lucía Dueso Lascorz. Lo cantaban así:
"A la palma tú
se cagó en l’almud
tres arrobas y más
amanar y no pegar (se daban palmitas muy suaves).
Una palmeta chino, chano,
otra sin reír,
otra sin hablar (el que se ríe o habla, la para).
Un pellizquito en el culo
y escapar o volar".
La pizorra
En la provincia de Guadalajara existen varios juegos de "pegar y correr", con algunas diferencias. Relacionados con el que nos ocupa son: "La pizorra" o "El gavilán".
A "La pizorra" se juega en Sigüenza (5), y cantan:
"A la pizorra,
a la modorra,
la cáscara la bruja,
la llevan a enterrar
en un orinal
que huele mal.
Ha si reír (el que ríe, "la queda"),
ha sin hablar (el que habla "la queda"),
pegar un pellizco en el culo
y echar a volar".
A continuación la "madre" o el "jefe" ordena una cosa y tienen que ir a hacerla; cuando vuelven tienen que tocar a la "madre" sin que les toque el que "la queda".
Según una variante, que se juega igualmente en Sigüenza, al final del cántico todos echan a correr, como veíamos en "La aceitera":
"A la pizorra,
a la modorra,
coscorral, amagar y no dar,
dar sin reír,
que se murió la burra de mi tío Crispín,
dar sin hablar,
que se murió la burra de mi tío Baltasar;
un azotito en el culo
y echar a volar".
"El gavilán" se juega con una modificación con respecto al anterior. La "madre" indica una prueba a los jugadores (ejemplo, traer una piedra plana) y cuando terminan de cantar todos corren para cumplir el mandato, pero el que "la liga" trata de impedirlo y al que coge ocupa su lugar en el siguiente "reo". En Auñón (Guadalajara) cantan:
"¡Que va!, ¡que va!,
¡que va el gavilán!,
con perros y gatos,
a cazar maragatos,
uno, dos, tres, cuatro,
cinco, seis, siete, ocho,
nueve y diez; ¡va!
En Sigüenza juegan a "El gavilán" del mismo modo, pero en la canción se mezclan versos de diferentes juegos, "La bruja Piruja" y "La pizorra":
la van a enterrar
en un orinal
que huele mal.
¡Ah!, sin reír.
¡Ah!, sin hablar.
Un pellizquito en el culo
y echar a volar".
CITAS BIBLIOGRÁFICAS
- Fernando MAESTRO: Del tajo a la replaceta. Juegos y divertimentos del Aragón rural. Ediciones 94. Zaragoza, 1996, p.46.
- Antonio RONCO LARIO cita este juego en su libro: Campo de Romanos. Subcomarca con identidad propia. Ayuntamiento de Mainar (Zaragoza). 1990, p. 231, recopilado por Tomás NAVARRO CALZA. También se recoge en la recopilación, actualmente en imprenta: Juegos de la Comunidad de Daroca.
- José E.G. Fraguas: Tratado racional de Gimnástica. Ejercicios y juegos corporales. Tomo III, Madrid, 1894, p. 476.
- Luís GRACIA VICIÉN: Juegos Aragoneses. Historia y tradiciones. Mira Editores-D.G.A., Zaragoza, 1991, pp. 75 y 76.
- Juegos de nuestra tierra. C.P.R. de Sigüenza (Guadalajara), 1995, pp. 42 y 43. Recopilación de juegos dirigida por C. García.
domingo, 13 de enero de 2008
La Feria del Libro Aragonés de Monzón en La Coctelera "tertuliapedroprimero"
 José Antonio Adell junto al editor José Luis Añaños (Editorial Pirineo)
José Antonio Adell junto al editor José Luis Añaños (Editorial Pirineo)***
Ver comentario en el blog "tertuliapedroprimero":
Aragón Televisión estrena un programa sobre seres fantásticos y leyendas

 “Aragón Misterioso” consta de trece capítulos de media hora de duración, que se emitirán todos los sábados a la misma hora. Para ellos se han elaborado más de treinta historias y leyendas aragonesas, cada una asociada a localidades y parajes aragoneses concretos. Dado que la riqueza legendaria de Aragón es inmensa, existe la posibilidad de ampliar con nuevos programas. En cada capítulo, se mezclan imágenes de los lugares donde tuvo lugar la leyenda, ilustraciones sobre la misma (algunas de ellas realizadas por Lera sobre la marcha, mientras se graba la presentación) y las recreaciones de los figurantes. En total, han actuado unas 400 personas, todas voluntarias de asociaciones como la Morisma de Aínsa o las Bodas de Isabel de Segura.
“Aragón Misterioso” consta de trece capítulos de media hora de duración, que se emitirán todos los sábados a la misma hora. Para ellos se han elaborado más de treinta historias y leyendas aragonesas, cada una asociada a localidades y parajes aragoneses concretos. Dado que la riqueza legendaria de Aragón es inmensa, existe la posibilidad de ampliar con nuevos programas. En cada capítulo, se mezclan imágenes de los lugares donde tuvo lugar la leyenda, ilustraciones sobre la misma (algunas de ellas realizadas por Lera sobre la marcha, mientras se graba la presentación) y las recreaciones de los figurantes. En total, han actuado unas 400 personas, todas voluntarias de asociaciones como la Morisma de Aínsa o las Bodas de Isabel de Segura.Entre las leyendas oscenses que aparecen en el programa se han seleccionado no sólo las más conocidas, sino algunas menos difundidas y han tratado de aportar diferentes versiones, si las hay y, sobre todo, se plantea hasta dónde fue leyenda y qué hubo de cierto en esas historias. Hay relatos localizados en torno a Aínsa y la cruz del Sobrarbe, el Castillo de Loarre o la Brecha de Roldán, por ejemplo, pero también leyendas sobre seres fantásticos como gigantes, moras o duendes.
Historias en las que han tratado de contrastar los contenidos con entrevistas a expertos y estudiosos aragoneses relevantes, entre los que se encuentran, Ángel Gari, quien apoyó desde el principio el programa, José Antonio Adell, Celedonio García, Agustín Ubieto o Severino Pallaruelo. Del guión se encarga el periodista Alberto Librado y, como realizadores, José Antonio Martín y Alberto Gómez.
Adell y García en Aragón Radio (12/01/2008)
 José Antonio Adell y Celedonio García es una de las parejas literarias que más ha escrito sobre Aragón. Ellos nos hablarán de su último libro “El país de Adell y García. Un viaje insólito por Aragón”, conversación a la que se sumará José Antonio Santos, otro profesor del Sobrarbe que ha publicado “Cachicos”, en el que cuenta las andanzas de una niña que se va con va con su familia a vivir a una aldea de montaña.
José Antonio Adell y Celedonio García es una de las parejas literarias que más ha escrito sobre Aragón. Ellos nos hablarán de su último libro “El país de Adell y García. Un viaje insólito por Aragón”, conversación a la que se sumará José Antonio Santos, otro profesor del Sobrarbe que ha publicado “Cachicos”, en el que cuenta las andanzas de una niña que se va con va con su familia a vivir a una aldea de montaña.“Es sábado, es Aragón” se emite el sábado de 9:00 a 14:00 horas.
sábado, 12 de enero de 2008
El país de Adell y García. Un viaje insólito por Aragón
28 11 2007
 J. A. Adell y Celedonio García o viceversa, tanto monta, son unos viajeros incansables. Han recorrido los 731 municipios de Aragón siempre con curiosidad, con la mirada abierta y descubriendo encantos que otros a veces no han llegado a ver. Se han relacionado con la gente de todos los lugares para conocer su historia, pero no esa gran historia escrita con mayúsculas, que cuenta la historia de los reyes y los grandes hechos. Ellos han preguntado siempre por anécdotas de la gente normal, la historia en minúsculas que se escribe día a día, que se transmite de forma oral y que llega a los libros gracias a personas tan inquietas como estos hombres.
J. A. Adell y Celedonio García o viceversa, tanto monta, son unos viajeros incansables. Han recorrido los 731 municipios de Aragón siempre con curiosidad, con la mirada abierta y descubriendo encantos que otros a veces no han llegado a ver. Se han relacionado con la gente de todos los lugares para conocer su historia, pero no esa gran historia escrita con mayúsculas, que cuenta la historia de los reyes y los grandes hechos. Ellos han preguntado siempre por anécdotas de la gente normal, la historia en minúsculas que se escribe día a día, que se transmite de forma oral y que llega a los libros gracias a personas tan inquietas como estos hombres.La editorial Pirineo ha publicado este libro de viajes por el Aragón más desconocido que nos deparará más de una sorpresa, el insólito país de Adell y García.
Los autores tienen un blog que puedes visitar en http://garcia-adell.blogspot.com.es/
*
jueves, 10 de enero de 2008
16 números de "Esparvero"

Fiel y puntual a la cita semestral, ha llegado a nuestras manos el Número 16 de Esparvero, la Revista informativa de la Asociación “Amigos del Batán” de Fiscal (Huesca). Son 8 años de andadura, sin ninguna duda una mayoría de edad para una revista que tiene entre sus principales objetivos el dar a conocer el patrimonio y las raíces, que es tanto como el propio ser de un pueblo. La filosofía de Esparvero se resume en una preciosa frase: “Del conocimiento de las cosas, surge el reconocimiento y aprecio por las mismas”.
Siguiendo este camino interminable, en el Número 16 encontramos artículos que nos hablan de los “instrumentos musicales de tradición popular en Aragón”; del “carnabal”, y de cómo lo preparaban “os mozos y mozas” junto a la fuente, en un sabroso texto de José María Satué Sanromán; Trinitario escribe de “los bataneros”; José Antonio Allué Bellosta, “Desde Ligüerre de Ara”, de “La salida de la casa paterna”; otros textos, que igualmente reflejan sentimiento y recuerdos, nos hablan de las “montañas”, del Pirineo, de “una frontera que no lo fue”; del verano, o lo que es lo mismo, del regreso, del volver, o del lugar de encuentro, que era la “cadiera; de la ermita de San Úrbez de Albella; de algunos rituales universales de la noche de San Juan… También encontramos poesías, voces aragonesas, refranes, recetas…
Una hermosa imagen de la “Flor de la nieve”, el “leontonpodium alpinum” o Edelweis, en contraportada, encierra los comentarios de dos libros, a cuyos autores, unos amigos, Esparvero quiere homenajear. Son Memoria de un montañés, de José Satué Buisán, y El país de Adell y García. Un viaje insólito por Aragón, de José Antonio Adell y Celedonio García.
Gracias Trinitario y te haremos caso.
miércoles, 9 de enero de 2008
viernes, 4 de enero de 2008
Troncas, ferias, hogueras y coplillas en las Navidades más tradicionales de Aragón
 Fotógrafo: ALFONSO REYES
Fotógrafo: ALFONSO REYES
La Tronca de Navidad organizada el pasado jueves por Ligallo de Fablans d´Aragonés en el colegio Torrerramona de Zaragoza
.
.
E. R. D. Zaragoza Las tradiciones y costumbres son una manera de hacer presente lo que ocurrió o lo que se acostumbraba a hacer en tiempos pasados. Son los hechos u obras que se transmiten de una generación a otra de forma oral o escrita. La palabra tradición viene del latín "traditio", que viene a su vez del verbo "tradere", que significa entregar. Se podría decir que tradición es lo que nuestros antepasados nos han entregado.
Aragón es una tierra rica en tradiciones y muchas, lamentablemente, están cayendo poco a poco en el olvido. Otras, sin embargo, se resisten a desaparecer y se cumplen, año tras año, en un intento de hacer perdurables las costumbres más arraigadas de estas fechas navideñas. José Antonio Adell y Celedonio García, buscadores y recopiladores de tradiciones aragonesas, recogen en "Fiestas y tradiciones en el Alto Aragón. El invierno" muchas de estas formas de celebración propias, que, sin grandes diferencias con otros lugares de España e incluso de Europa, presentan matices propios.
La fiesta que inicia el ciclo navideño es la Nochebuena. Ese día tenía lugar la quema de la Toza o Tronca de Navidad. En los valles pirenaicos occidentales se tomaba un gran tronco, al que antes de cortarlo se le pedía perdón. En la Nochebuena se encendía y, tras la Misa del Gallo, toda la familia se situaba alrededor y se procedía a su bendición, ceremonia que llevaba a cabo un varón; la tradición mandaba que, mientras lo hacía, recitara unas palabras con las que pedía protección para la casa y sus habitantes. "Buen tizón, buen varón, buena casa, buena brasa. Dios bendiga los bienes de esta casa y a los que en ella son".
Según Adell y García, en muchos pueblos altoaragoneses se dejaba encendida la tronca en Nochebuena para calentar al Niño Dios. En otros, sin embargo, se mantenía prendida hasta pasada la festividad de Reyes.
En la zona más oriental de Aragón, por su parte, la tronca "cagaba" regalos para los niños, alguna moneda, dulces, frutos secos u otras golosinas. Mientras golpeaban la tronca, los niños recitaban: "Tronca de Navidad caga turrons y pixa vi blanc". Precisamente, la tradición de la Tronca de Navidad es la que con más ahínco trata de recuperarse en estos tiempos de globalización. El pasado jueves, el Ligallo de Fablans d'Aragonés organizó en Zaragoza una tronca itinerante que recorrerá diversos pueblos de Aragón.
Cuentan Adell y García en su libro sobre tradiciones aragonesas que las hogueras también eran algo común en los pueblos de Aragón, aunque la mayoría se perdieron con la pavimentación de las calles. En Coscojuela de Fantova, las gentes del lugar se reúnen en Nochebuena en torno a la lumbre para comer y beber. En Monesma, la hoguera se encendía tras la Misa del Gallo y se preparaba ponche. En Campo, la hoguera que se enciende en la plaza permanece hasta Reyes.
Compraventa de ganados
En una zona eminentemente rural, cobraban especial importancia las ferias para comprar y vender ganado, y en la época navideña se celebraban algunas de las más sonadas.
Pasadas la "ferieta de Navidad" de Plan, que se celebraba el día 18, y la de "los pavos" de Huesca, que tenía lugar el 21, Sariñena contaba con una cita dedicada al ganado mular, caballar y asnal, entre los días 26 y 31 de diciembre, que, como cuentan los dos historiadores aragoneses, daba sentido al refrán "Año nuevo, vida nueva".
Precisamente, para Año Nuevo, otra de las tradiciones aragonesas más arraigadas era que los niños pasaran por las casas de los pueblos pidiendo el "cabo d'año". Y todo el mundo tenía la obligación de aportar algo para la chiquillería. En Esplús, por ejemplo, los críos cantaban siempre la misma canción. "Guilletas de cabo d'año, pan y vino todo el año y el que no nos quiera dar buena caguera le dé hasta el día de la Candelera".
Resplandor en la noche de Reyes
En Martín del Río (Teruel) aún sigue vigente la tradición de la noche de Reyes, cuando encienden detrás de un monte una gran hoguera para que haya resplandor en el cielo.
Los mayores suben hasta allí para bajar con el cortejo de los Reyes portando antorchas y bengalas, que constituyen la única iluminación, ya que las luces del pueblo están apagadas. El cortejo se dirige a la iglesia, donde les esperan la Virgen, San José y el Niño, al que le ofrecen oro, incienso y mirra; después reparten juguetes a todos los niños.
En todo Aragón, los pequeños de la casa depositaban sus regalos en el balcón, donde dejaban sus zapatos y comida para los camellos. La mañana de Reyes cierra el ciclo navideño, en el que los niños y la renovación de la vida son los principales protagonistas.